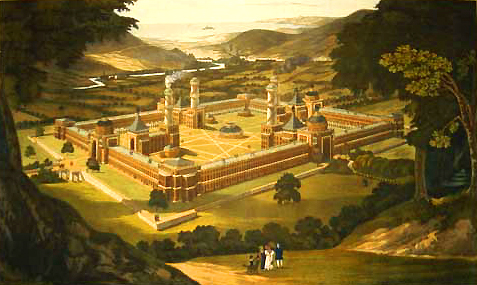Introducción
El presente trabajo es un resumen de las características jurídicas y culturales que determinan una nación, entre estas está el pluralismo jurídico, que puede o no estar presente en una comunidad, el globalismo localizado o el localismo globalizado, como puntos importantes para el cambio de la cultura y socialización de un determinada comunidad, por ultimo se nombran las características de los principales pueblos indígenas existentes en Venezuela.
Pluralismo Jurídico
En sociología jurídica, se entiende por pluralismo jurídico la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio. El concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las normas producidas exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción de pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del monopolio de la fuerza estatal.
Desde una perspectiva socio jurídica, puede entenderse como derecho cualquier conjunto de normas que regulen la conducta humana, y que sea reconocido por sus destinatarios como vinculante. Según Boaventura de Sousa Santos, cualquier orden social que dé cuenta de retórica, violencia y burocracia, puede ser considerado como derecho.
El comercio informal, la presencia de grupos guerrilleros o paramilitares, o la presencia de etnias o grupos indígenas en un Estado, son algunos ejemplos de pluralismo jurídico.
Localismo globalizado
Consiste en el proceso por el cual un fenómeno local dado es globalizado con éxito. Usualmente la globalización de prácticas locales se origina en el centro del sistema mundial y son después expandidas y diseminadas a la periferia y a la semiperiferia. En realidad, dice Santos, un localismo globalizado es "un proceso cultural mediante el cual una cultura local hegemónica se come y digiere, como un caníbal, otras culturas subordinadas" (p.202).
Como ejemplo tendríamos ciertas operaciones mundiales de las empresas transnacionales, la transformación de la lengua inglesa en lengua franca, la globalización de la comida rápida o la música popular norteamericanas, o la adopción mundial de las leyes de propiedad intelectual norteamericana sobre software para computadoras.
Globalismo localizado
Consiste en el impacto específico de las prácticas e imperativos transnacionales en las condiciones locales, que son así desestructuradas y reestructuradas con el fin de responder a dichos imperativos. Tales globalismos localizados incluyen: enclaves de libre comercio; deforestación y deterioro masivo de los recursos naturales para pagar la deuda externa; uso turístico de los tesoros históricos, los lugares y ceremonias religiosas, las artes y artesanías, la vida salvaje; dumpling ecológico; conversión de la agricultura de subsistencia en agricultura orientada a la exportación como parte del "ajuste estructural"; etnización del lugar de trabajo, etc
Principales pueblos indígenas de Venezuela
Los indígenas que habitan actualmente en Venezuela son descendientes de aquellos primeros pobladores que llegaron a territorio venezolano hace miles de años, provenientes de diferentes lugares de la tierra, en especial desde Asia. Y aunque todos los pueblos presentan este origen común, cada uno de ellos ha desarrollado su manera de ser, adecuándose a sus condiciones particulares de vida.
En la actualidad sólo se tiene registro de los pueblos más numerosos, pero existen otros que aún se deben conocer y proteger.
• El pueblo wayúu. Es el grupo más numeroso de indígenas venezolanos y pertenece a la familia lingüística arawak. Se ubica principalmente en la península de la Guajira venezolana y colombiana (estado Zulia, en Venezuela, y departamento de la Guajira, en Colombia). Por eso, se les conoce también como guajiros. Algunos emigraron a otras zonas de Zulia y a los estados Mérida y Trujillo. Según los reportes del último censo indígena, este pueblo tiene 33.845 integrantes.
Los wayúu son monogámicos y poligínicos y su organización social está formada por clanes matrilineales a los cuales identifican con algún animal. En la baja Guajira construyen casas con palmas de cocoteros y madera, pero en la alta y desértica Guajira sus viviendas las hacen de barro mezclado con techos de corazón de cardones.
Los hombres de las más apartadas regiones visten el guayuco; las mujeres, en casi todos los lugares donde se encuentran, su manta guajira. Son sedentarios y seminómadas y presentan un alto grado de aculturación debido al contacto con pueblos vecinos de criollos venezolanos, colombianos y otros extranjeros.
Su economía está centrada en la pesca y en la cría de ganado ovino, caprino, porcino y vacuno. Quienes se han asentado en las ciudades trabajan como técnicos o profesionales en los sectores público y privado. En épocas de lluvia siembran maíz, frijoles, patilla y melones. Son buenos artesanos y se dedican a la cerámica, la cestería, el hilado, el tejido de tapices, hamacas, chinchorros y alpargatas.
• El pueblo warao. Formado por 28.633 personas censadas, es el segundo pueblo indígena más numeroso de Venezuela. Se ubica principalmente en Delta Amacuro, pero también hay comunidades en Monagas, Sucre y bolívar, así como en la República de Guyana. Su nombre refiere a su inseparable curiara (una embarcación hecha de madera con la que comercian, juegan, viajan y trabajan y, donde además, duermen y son enterrados).
El grueso de la población vive en palafitos que ubican a orillas de los ríos y que varían de tamaño; los hay donde habitan desde 20 hasta 300 personas. Generalmente no tienen paredes ni divisiones internas. El mobiliario principal es el chinchorro que se coloca al lado de un fogón de barro, que ofrece calor en las frías noches y auyenta los mosquitos.
La autoridad en las familias la ejerce el suegro del esposo. Tienen sistemas de parentesco muy estrictos y se casan muy jóvenes. Actualmente visten a la usanza de los criollos, aunque aún se puede ver a algunos hombres vistiendo el guayuco. Las mujeres suelen adornarse mucho con semillas y huesos de animales.
Los warao son pescadores por excelencia, pero también cazan, recogen frutos silvestres, miel y cultivan algunos productos. Actualmente, se dedican también a la explotación de la madera y de la palma de manaca y moriche. Algunos trabajan en las fábricas de procesamiento de la palma de manaca, para la elaboración del palmito. En los conucos siembran ocumo chino, yuca dulce y amarga, plátano, cambur y caña de azúcar y, cuando las condiciones lo permiten, siembran maíz y arroz.
Su vida también gira alrededor de la palma de moriche, a la que consideran una madre porque les proporciona su bebida, su comida y la materia prima para otros usos.
• El pueblo pemón. Se encuentra ubicado en la Gran Sabana, en el Parque Nacional Canaima y en la Sierra de Imataca, estado Bolívar. La palabra pemón significa «persona». Los pemón se dividen en tres subgrupos, que se corresponden con sus variantes dialectales: kamarakoto, taurepán y arekuna. No se pueden establecer delimitaciones geográficas rígidas, pero por lo general los arekuna se concentran en la zona norte del territorio pemón; los taurepán hacia el sur, en dirección este-oeste en la boca del río Maurak; y los kamaracoto se encuentran en la región de Kamarata y Urimán. Son descendientes de la familia lingüística caribe. Según el último censo, son 24.121, lo que representa el tercer pueblo indígena más numeroso de Venezuela.
Los pemón son principalmente horticultores, pescadores y cazadores. La principal actividad de subsistencia es la agricultura itinerante y de tala y quema, con la cual se elimina la vegetación de pequeños bosques para establecer los conucos. En ellos cultivan la yuca amarga y dulce, el ají, el mapuey, la batata, el ocumo, el plátano, el ñame y la piña. Basan su alimentación en la yuca amarga, de la que obtienen almidón, casabe y kashiri, una bebida con alto grado alcohólico. La economía, en algunas zonas, también está basada en la minería.
A los hombres les corresponden las tareas como la tala para los conucos y las labores de cacería. Las mujeres realizan las tareas relacionadas con la siembra y cosecha de los conucos y la preparación de alimentos. En general, son monógamos pero está permitida la poligamia. Son excelentes artesanos: la cerámica pemón es de la mejor elaborada, y por ende, sus ollas constituyen un producto tradicional de comercio. Además, tejen chinchorros y cestas de fibras vegetales. Algunos de ellos participan en el turismo. Construyen tres tipos de vivienda: la maloca o waipá, el tapuy y el tapuruka. La más común es la waipá, una casa redonda de tipo habitacional con suelo de tierra apisonada, paredes de bahareque y techo de palma y paja, con una o dos puertas de entrada y con pocas ventanas. También viven en churuatas. Los pemón son muy alegres, festivos y cordiales.
• El pueblo kariña. Pertenece a la familia lingüística caribe. Está disperso en el centro-sur del estado Anzoátegui, en el norte del estado Bolívar, en las riberas del río Orinoco (estados Bolívar, Apure y Delta Amacuro) y en el estado Monagas. Muchos de ellos han emigrado a El Tigre y Ciudad bolívar. Se registraron en el último censo 11.789 personas pertenecientes a este pueblo.
El largo contacto de los kariña con los criollos ha ocasionado un alto nivel de aculturación en sus comunidades; no obstante, ellos combinan los elementos socioculturales, religiosos y lingüísticos autóctonos con lo criollo. Viven en casas de palma, en viviendas rurales y en viviendas típicas del campesinado venezolano. Se dedican a la ganadería vacuna y porcina, a la avicultura, a la cestería, a la cerámica y al comercio. Las plantas alimenticias básicas de los cultivos de los kariña son la yuca, el maíz, el frijol y el plátano, entre otros.
La familia extendida está formada por un hombre casado, su esposa, sus hijos solteros y sus hijas casadas, más los maridos de ellas y sus hijos. Cada comunidad es autónoma; las decisiones relevantes se toman por consenso; la figura del «dopooto» o capitán ejerce un liderazgo centrado básicamente en su capacidad de negociación y persuación. La transmisión cultural depende de los ancianos, quienes garantizan la continuidad del idioma y las tradiciones más ancestrales de su cultura.
• El pueblo piaroa. También llamado wo'tuha, que quiere decir «gente pacífica», es riguroso y disciplinado y descarta todo acto de violencia física o verbal. Su idioma tiene influencias arawak y caribe. Se ubica a orillas de los ríos Puruname, Sipapo, Autana, Cuao, Guayapo, Samariapo, Cataniapo, Paria, Parguaza, Alto Suapure, Orinoco, en el valle del Manapiare, cuenca inferior del Ventuari y cerca de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Según el último censo hay actualmente 12.558 piaroa. Los piaroa son el vivo ejemplo del mestizaje, han dejado entrar en su cultura muchos elementos de sus vecinos criollos, pero a su vez ellos son herederos de las culturas ya extintas de la zona. De hecho algunas comunidades cuentan todavía con un chamán. Hoy en día hay docentes y enfermeros dentro de sus comunidades.
Hasta hace muy poco utilizaban casi todos los elementos tradicionales de su cultura, tanto en su vestimenta con guayucos como en la vivienda (grandes construcciones cilíndricas cuyo techo de palma llegaba al piso) y en la pesca. Hoy han cambiado mucho su cotidianidad. La gran mayoría se viste como lo hacen sus vecinos criollos.
La gran churuata tradicional es usada sólo en unas pocas comunidades, mientras que la mayoría se organiza en casas unifamiliares.
Los piaroa han sido considerados como buenos comerciantes, de hecho la actividad comercial con sus vecinos continúa hoy en día; incluso podría decirse que una buena parte de las frutas y de los productos derivados de la yuca que llegan a Puerto Ayacucho provienen del comercio con los piaroa.
• El pueblo guajibo. Está disperso al sur del estado Apure, al noroccidente del estado Amazonas, alrededor de San Juan de Manapire, en las riberas de los ríos Vichada, Tuparro, Tomo, Meta, Capanaparo y en el curso del río Orinoco. Este pueblo cuenta con cerca de 10.473 personas. Por su ubicación dispersa, se ha mezclado con los criollos pero sin perder del todo su identidad. Los guajibo, desde hace mucho tiempo, han sido nómadas cazadores y recolectores, aunque actualmente muchas de las comunidades son sedentarias y cultivan el conuco así como cazan y pescan.
Los guajibos visten como criollos y su vivienda se caracteriza por ser una construcción ovalada con techo de caballete y con paredes de hoja de palma. Habitan tanto las viviendas tradicionales como la vivienda rural y la criolla. Su bebida tradicional la preparan las mujeres y se llama mera, mezcla del mañoco (una variante de casabe, molido con agua y sin alcohol). Utilizan narcóticos como el tabaco, el yopo y el kapi. Comen carnes y huevos de morrocoy y tortuga, que abundan en la zona.
Dividen el trabajo de acuerdo con el nivel de aculturación y preparación profesional. Sólo los jefes, chamanes y personas muy estimadas pueden tener dos y hasta tres mujeres, pues la poligamia reviste cierto status o rango. Tallan la madera, practican la cerámica, la cestería y la cría de aves. Participan en la explotación de los recursos forestales de la región, en el turismo y en otras actividades.
• El pueblo yanomami. Su nombre significa «persona», «ser humano». Vive en el suroeste de Venezuela, entre la sierra Parima y el Orinoco, el Ventuari, el Caura y el Paragua, específicamente en las cuencas de los ríos Ocamo, Manaviche, Mavaca, y en el alto Siapa y el alto Matacuni, en el estado Amazonas. En Venezuela, la mayor parte vive en el Parque Nacional Parima-Tapirapecó; el resto vive en Brasil. Su población censada es de 7.003 miembros y es uno de los pueblos menos transculturizado de la región del Amazonas.
Forman familias extensivas que viven en shabonos construídos de palma, en forma circular y con un gran orificio en el centro, a cielo abierto. Allí pueden vivir entre 20 y 200 personas, dependiendo del tamaño. Las familias se organizan en torno al fogón. Los yanomami construyen sus casas próximas a sus conucos y cada cuatro o cinco años se mueven para acercarse a nuevas plantaciones.
Cultivan plátano, ocumo, yuca dulce, caña de azúcar, maíz y batata, además de cambur, aguacate, lechoza, pijiguao, tabaco y algodón, que usan para la elaboración de hamacas y de sus vestidos. Cazan regularmente animales, pescan y recolectan productos de la selva. La miel es un recurso natural muy apreciado para ellos. La artesanía la desarrollan las mujeres haciendo cestería y artículos utilitarios con bejuco de mamure descortezado.
Conservan sus elementos culturales, religiosos y lingüísticos. Sus vidas giran alrededor de sus creencias ancestrales. Forman una sociedad igualitaria y no jerárquica, pues los chamanes, quienes ejercen la autoridad moral, no poseen distintivos y entre las comunidades funciona el principio de reciprocidad.
• El pueblo añú. También llamado paraujano, pertenece a la familia lingüística arawak. Actualmente, su población censada es de 3.854 personas. Se ubica principalmente en la laguna de Sinamaica, en las islas San Carlos y Zapara y en Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, entre otras zonas del lago.
Los añú viven en palafitos, el elemento más característico de su cultura, que construyen con madera de mangle y enea (una especie de hierba alta que crece en terrenos muy anegados). Para trasladarse de un palafito a otro, los añú se despalazan en pequeños cayucos o canoas o utilizando rústicas pasarelas a manera de puentes.
Su principal actividad es la pesca con redes y anzuelos. Antiguamente cazaban patos salvajes con un sistema manual sumamente rápido. Una de las actividades más características de este pueblo es el trabajo del mangle y la enea, que utilizan para elaborar elementos utilitarios, redes de pesca y artesanías como cestas y esteras.
Hoy en día han abandonado la mayoría de sus costumbres y son los ancianos los que aún conservan las pocas que quedan. No obstante hay un movimiento social de añú que está luchando por rescatar sus tradiciones y su idioma. Se caracterizan por ser muy buenos poetas populares.
• El pueblo pumé. Conocido también con el nombre de yaruro. Según el último censo, este pueblo cuenta con 7.269 miembros. Su carácter pacífico es uno de los rasgos distintivos de su cultura. Las comunidades pumé se ubican en la región central y sur del Estado Apure, cerca de los ríos Arauca y Cunaviche y, particularmente, en las riberas de los ríos Capanaparo, Riecito y Sinaruco.
Las comunidades son pequeñas, con menos de cincuenta habitantes organizados en varias casas unifamiliares. Las comunidades más pequeñas están conformadas por una sola familia extendida: un hombre casado con su esposa o sus esposas; sus hijos e hijas solteras, y sus hijas casadas con sus respectivos esposos e hijos.
Cada comunidad es autónoma, pero está encabezada por un capitán, quien desempeña una función social importante de representación ante el pueblo, como recibir a los visitantes y ser vocero ante las demandas externas, pero carece de autoridad real puesto que las decisiones más importantes las toma la comunidad por consenso.
La actividad agrícola se desarrolla en conucos y se siembran principalmente yuca amarga y maíz. Pescan en los ríos, cazan y recolectan en los bosques de galería y, en menor grado, en la sabana. En las últimas décadas, los pumé se han visto obligados a compartir su territorio ancestral con la población criolla debido a que, con el paso del tiempo, sus tierras han sido reducidas y han tenido que competir con los criollos por los mismos recursos. La mayoría de los pumé aún conserva sus ricas tradiciones culturales.
• El pueblo yukpa. Pertenece a la familia lingüística Caribe. Este pueblo cuenta con un total censado de 6.688 miembros. Se ubica en la sierra de Perijá, desde el río Santa Rosa al Guasare, en el norte del estado Zulia. Sus viviendas son extremadamente sencillas entre las que se distinguen tres tipos: una con techos de dos aguas, otra de forma circular y la paravientos. Los techos son de palma o de hojas de bijao y casi todas carecen de paredes.
Los yukpa visten como los criollos, aunque algunos de ellos aún utilizan una manta típica rectangular con un hueco por donde pasan la cabeza. Las mujeres utilizan dos de éstas, una como falda y otra para el torso dejando el busto al descubierto. Suelen adornarse con collares de semillas ensartadas en hilos de algodón.
La agricultura de tala y quema sigue siendo su principal actividad de subsistencia, complementada por la caza, la pesca, la recolección y una incipiente ganadería. El maíz es el cultivo y alimento principal de los yukpa, combinado con la yuca dulce, el plátano y el cambur. El cultivo del café se ha extendido por todas las comunidades y constituye el cultivo comercial más importante. Los yukpa comercializan el café a través de su propia empresa cooperativa establecida en Machiques.
Conclusión
Se espera que con este informe se tenga una noción de las características jurídicas de una sociedad y su estructura en especifico con lo referente al pluralismo jurídico como la unión o coexistencia de dos o más normas jurídicas dentro de un espacio y tiempo determinado, como por ejemplo los códigos del derecho romano con las normas de convivencia de un comunidad,
Se conceptualiza el globalismo localizado como una entrada de las culturas extranjeras o de otra comunidad dentro de una determinada y generando transformación, también se explica el localismo globalizado como un proceso donde la cultura o culturas de una determinada comunidad o localidad es globalizada con éxito.
Por último se caracteriza las principales culturas y pueblos indígenas del país, para analizar cómo se organizan social y jurídicamente y como pueden aplicarse las técnicas de desarrollo si que sean afectadas por los procesos antes mencionados, sino que puedan coexistir con otros pueblos más modernos y desarrollados.
Referencias Bibliográficas
FERRER, Aldo. Hechos y ficciones de la globalización, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1997.
MC LUHAN, Marshall. La galaxia de Gutenberg, Origen Planeta, México, 1985.
PARA MAYOR INFORMACION ACCEDE A LOS SIGUIENTES ENLACES ABAJO Y DEJANOS TUS COMENTARIOS